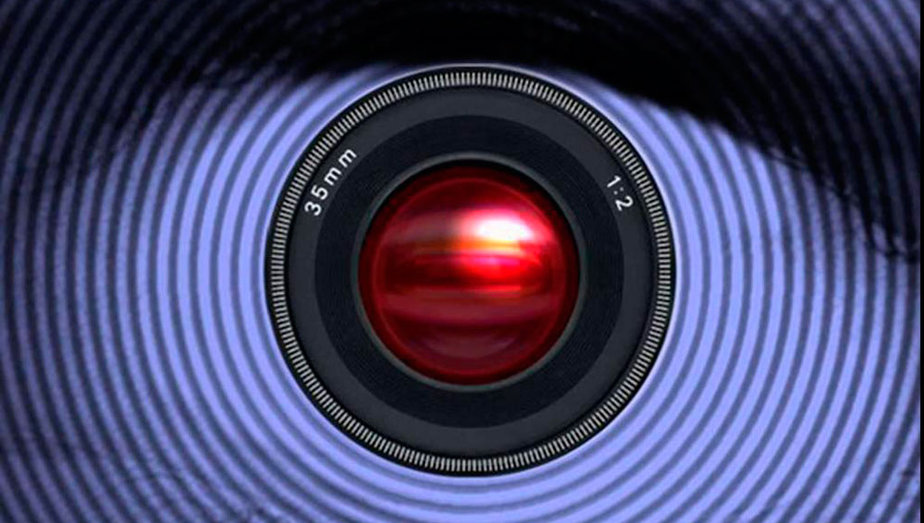Leo que, a finales de 2017, se cumplirán 40 años de la primera fecundación in vitro, llevada a cabo en Reino Unido por los doctores Robert Edwards y Patrick Steptoe y que tuvo como feliz resultado el nacimiento en julio de 1978 de Louise Brown, el primer ‘bebé probeta’. Sus padres habían estado durante nueve años intentando quedarse embarazados y, como última opción, probaron este método entonces en fase de experimentación.
Gracias, doctores. Gracias a los padres de Louise. Gracias por investigar, por arriesgar y gracias por vencer a todos aquellos que mostraron (y muestran) reticencias ante la intervención del hombre y de la ciencia en los procesos naturales. Sin vuestro trabajo y vuestra valentía, sin vuestros miedos y vuestro esfuerzo, mi hijo David no estaría a mi lado, respirando, abrazándome, dándome besos.
Sí, soy una beneficiada de la fecundación in vitro. Una más de los cientos de miles de mujeres que, en España y desde 1984, han apostado por este método de reproducción asistida. Por supuesto que no empezó todo así. Por supuesto que no fue la primera elección, al menos en mi caso. Fue el resultado de un largo camino.
Un camino que empezó poco después de casarme, cuando mi marido y yo decidimos tener hijos. ¡Cuánta ilusión! Era aquella época en la que pensaba: “Si me quedo embarazada el mes que viene, seré madre en octubre (o noviembre, o diciembre), con todo el frío”. La época de los cuentos de la lechera: “Cuando me quede embarazada el mes que viene, tendré que avisar al ginecólogo”. O a mi madre. O la canastilla. O…
Pero no. No llegaba. Pasó un mes. Pasó otro. Y así, muchos. Y lo que empezó siendo una pequeña decepción se acabó convirtiendo en una llantina cada vez que me venía la regla. Mi pareja no sabía cómo consolarme. Yo notaba que me dolía el corazón. Asumir el jarro de agua fría. Darte cuenta de que no puedes. De que algo está fallando. La conversación: “Tenemos que ir al ginecólogo”. Las miradas dolientes y cruzadas, el abrazo que no abraza, la lágrima que resbala por la cara.
“Lo que se hace por un hijo”
La primera tarea que nos puso el ginecólogo fue eso, deberes. Teníamos que intentarlo en los días fértiles del ciclo, dejando uno libre en medio y te apeteciera o no. Así estuvimos seis meses. Lo suficiente para intuir que quizás teníamos un problema médico. “A vuestra edad, yo lo que os recomendaría ir a una clínica de fertilidad, para que os valoren”. Yo tenía 34; mi pareja, 41.
Acudimos al IMF, al Instituto Madrileño de Fertilidad. En la sanidad pública solo nos esperaban las listas de espera, valga la redundancia. Nos informaron de todo: de los pasos, de los tiempos, de las pruebas preparatorias, de las inyecciones… y del precio. Entonces teníamos un seguro médico por ser periodistas, que nos costeaba hasta tres intentos antes de que yo cumpliera los 40. Algo de agradecer, porque el coste entonces, en total, rondaba los 4.500 euros.
Lo primero de todo y durante más de tres meses: las pruebas diagnósticas y, por ende, el miedo a encontrar ‘algo’. El análisis de sangre, el de orina, la citología, la histeroscopia, las ecografías de todo tipo, la histerosalpingografía –dios, la peor prueba médica que me he hecho en mi vida– y el seminograma que determinaba la calidad del esperma. Y otras tantas.
Luego llegó la confirmación de que tendríamos que someternos a la reproducción asistida: “Y en vuestro caso, os recomendaría directamente la fecundación in vitro; con la inseminación artificial fracasaríamos”. O sea, que iba a ser una tarea difícil.
Antes de empezar, quedaba una pequeña operación quirúrgica, un legrado, porque en el curso de todas estas pruebas me vieron un pólipo en el endometrio. Cuando estaba tumbada en la camilla de operaciones, esperando a que me pusieran la anestesia general para extraerlo, pensé: “Lo que se hace por un hijo”. Y era solo el principio.
Se pinchó como un globo
Empecé el proceso con una mezcla de ilusión y temor. Es al cuerpo de la mujer al que se le hacen todas las barrabasadas: primero, tomar durante un tiempo anticonceptivos; luego, los fármacos; después, los pinchazos. Las hormonas, inyectadas y alteradas. Fármacos como Gonal, Procrin, Fostipur, Menopur, Ongalutan, Ovitrelle, Progefik… empezaron a llenar la parte superior de la estantería que meses atrás habíamos comprado con ilusión pensando que albergaría los peluches del bebé.
Me hice una experta, no hubo tregua. Los primeros 12 días del ciclo hay que pincharse cada noche. Preparas la jeringa, te descubres la zona del ombligo, la enfrías con un paquete de guisantes congelados y, cuando está suficientemente insensibilizada, ¡zasca! Es el primer paso, la estimulación ovárica, en la que se persigue el desarrollo de los folículos para que en vez de generar uno por ciclo, como es lo natural, se obtengan el mayor número posible de ovocitos.
Inyecciones-visitas al médico-inyecciones-ecografías-inyecciones. El crecimiento de ovocitos iba bien… hasta que se detuvo. Aquello se pinchó como un globo. “Dejémoslo descansar, a ver si hay más suerte el mes que viene. Eres joven”. Ajá. Volvió el llanto, la incertidumbre, el dolor. Aquella amiga que mete la pata diciéndote “tienes las hormonas alteradas”. La vista de refilón al calendario. Llevamos casi dos años con esto.
Segundo intento. Inyección-médico-inyección-ecografía-inyección-revisión. Un día y otro. Y otro más. Y el aliento, fuerte y sentido: “Ahora parece que va mejor. Vamos a hacer la punción dentro de unos días”. Allí nos plantamos, de nuevo en la sala de espera y de nuevo en la mesa de quirófano y de nuevo con la mascarilla de la anestesia.
Se trata de hacer una punción en los folículos para extraer toda esa ‘enorme’ cantidad de ovocitos que has tenido que producir en las fechas previas. Hay mujeres que sufren una sobreestimulación y otros al contrario; yo produje 7, algo menos de la media, que en un ciclo normal genera entre 10-12 ovocitos. El mismo día, se entrega en el laboratorio el semen y ya solo queda que los expertos hagan su trabajo: elegir los mejores espermatozoides y los mejores ovocitos.
“Ahí, en esa jeringa, están mis hijos”
Y siguieron los nervios, aunque en esta ocasión la espera no fue demasiado larga. La misma tarde de la punción, mientras compraba en el supermercado, sonó el teléfono. Era el resultado del trabajo en el laboratorio: “Se han fecundado todos los embriones; dos de buena calidad, tres regulares y dos malos”. Ya desde el minuto uno en el que comienza la vida, empiezan los juicios, las valoraciones y las notas.
Así que al lunes siguiente, volvimos al IMF para el momento clave: la transferencia. Tiene incluso algo de mágico. Tumbada en la camilla ginecológica, tapada con una sábana, agarrando la mano de mi marido, de pronto, te dicen: “¿Estás preparada?” y –no es broma– rebajan las luces y de una puerta sale un enfermero con una jeringa con una aguja fina y larguísima, que introducen en mi útero.
Ahí, en esa jeringa, están mis hijos. Los dos que decido voluntariamente implantarme (según la Ley de Reproducción Asistida, solo se permiten 3 como máximo). En una pantalla les veo cómo llegan a mi interior. Ahí están David y Andrés. O David y Viridiana. O Viridiana y África.
Eliges voluntariamente cuántos te vas a implantar. Y eliges dos por si falla uno. Con el temor a que vengan mellizos, pero con todo el ánimo.
Y ahora, lo peor. La espera. ¿Habrá ido bien? ¿Se estará asentando? No debo realizar deporte, ni mantener relaciones sexuales, ni preocuparme si hay sangrados. ¿Es posible llevar una vida normal así, sabiendo si estás o no embarazada? Pasan 15 días y me hago una prueba de embarazo en sangre. “En 3 o 4 horas te llamamos, vete tranquila a casa”. ¿Tranquila? ¿En serio?
A eso de la una de la tarde, sucedió. “Hola, buenas tardes, soy María José, la enfermera. Mira, que hay buenas noticias: estás embarazada. De todas maneras, tienes que acudir el día 19 a hacer una ecografía para confirmarlo”.
Embarazada.
Yo.
Casi tres años después.
Emoción, llantos, la llamada a la madre. Sentir que hay algo latiendo dentro de tu interior, aunque hasta que el ecógrafo no lo verifique, no quiero hacerme ilusiones. El día 19 vamos juntos. La ecografía es vaginal, y comienzo a oír un latido rápido, fuerte. “Uy, qué nerviosa estoy”. Soy tan tonta que creo que es mi corazón. Pero no. Es el suyo. Solo hay uno, pero late seguro y sin detenerse ni un momento.
Desde aquel día, ese feto recibió el apodo de ‘Latiditos’. Cinco años después, sigue siendo el apodo de mi hijo David. Lo logramos. Y esta es la prueba.